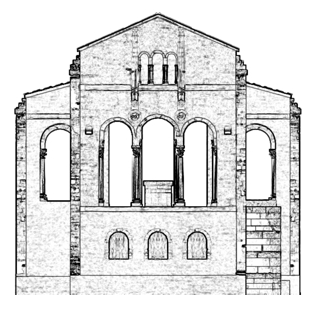Viernes, 06 de febrero de 2026
Sobre la Nación
El nacionalismo inevitable

Interpretábamos en dos artículos anteriores el conflicto entre el separatismo vasco-catalán y el constitucionalismo español como una pugna entre nacionalismo étnico y nacionalismo cívico. El separatismo apela a un sujeto étnico-histórico: el pueblo vasco o catalán, reconocible por su lengua, su raza (desde 1945 el racismo es considerado tóxico "y con razón- pero el nacionalismo vasco original hablaba sin ambages de una supuesta raza euskaldún "todavía en los 90 a Arzalluz se le escapaban deslices freudianos sobre el Rh- y también lo hizo el catalán: Pompeu Gener sostenía que los catalanes son arios y los españoles semitas; uno y otro coincidían en que la "vil y despreciable raza española" "Sabino Arana dixit" era inferior), sus costumbres, su conciencia nacional y su lucha por la independencia, supuestamente acreditadas a través de los siglos. El constitucionalismo, en cambio, es nacionalismo cívico: España no es un pueblo, una comunidad histórica con una identidad cultural basada en ciertos rasgos diferenciales, sino un "espacio de derechos", un territorio (pero ¿por qué precisamente éste?) con unas leyes; una asociación de ciudadanos étnicamente incolora, basada en la Constitución de 1978.
Y decíamos que la nación cívica es una entelequia. Las definiciones clásicas de la nación cívica son las de Siéyès ("un cuerpo de asociados que viven bajo una ley común y que están representados por una misma asamblea") o Renan ("el fundamento de la nación es el consentimiento, el deseo de la vida en común: una nación es un plebiscito de todos los días"). En realidad, si las tomásemos en serio, estas definiciones obligarían a replantear la continuidad de la nación, si no "todos los días", al menos una vez por generación: los nacionalistas vasco-catalanes de menos de 56 años, de hecho, suelen decir que no les vincula la Constitución de 1978 porque ellos no tenían entonces edad de votar.
El nacionalismo cívico es una variante de la teoría del contrato social, que basa la comunidad política en la voluntad expresa o hipotética de los ciudadanos. Pero ya David Hume reprochó a esa idea su escaso realismo: a nadie se le pregunta a qué nación desea pertenecer, ni si desea abandonarla. La misma raíz etimológica del término denota que la nación no es electiva: "nación" viene de "nacer", y uno no escoge su cuna. La nación es una realidad que nos precede. Por otra parte, si la argamasa de la nación fuese únicamente la aceptación de los "términos del contrato" (típicamente, principios liberal-democráticos de derechos humanos, no discriminación, etc.), aquélla estaría potencialmente abierta a todos: tendríamos que aceptar como compatriota a cualquiera que diga aceptar los principios constitucionales; de hecho, con la inmigración se está planteando a las naciones europeas ese problema de expansión indefinida. Si pertenecer a la nación X significa sólo asumir ciertos principios universales, X podría crecer hasta abarcar a toda la humanidad; o bien, todas las naciones basadas en los mismos principios deberían converger y fundirse. El nacionalismo cívico coherentemente desarrollado conduce al cosmopolitismo. Ahora bien, una "nación universal" es una contradicción en los términos: la nación es, por definición, un subconjunto, un fragmento de la especie.
En realidad, a todo nacionalismo cívico subyace un nacionalismo étnico, quizás inconsciente de sí mismo. Cuando Siéyès o Renan definen la nación como contrato o plebiscito presuponen que ese contrato va a abarcar, no a los turcomanos o manchúes que amen la Declaration des Droits de l?Homme et du Citoyen, sino a los franceses "de souche", los que portan la baguette bajo el brazo y conocen la cancioncilla infantil del "bon roi Dagobert". La nación cívica presupone una nación étnica previa. Incluso en el caso del famoso "nosotros, el pueblo" que encabeza la Constitución norteamericana, como ha explicado Roger Scruton: "Nosotros, el pueblo? ¿Pero qué pueblo? Pues nosotros, los que ya tenemos un vínculo de pertenencia, una ligazón histórica que ahora va a ser transcrita jurídicamente. El contrato social sólo tiene sentido si existe ya un "nosotros" precontractual". El filósofo inglés "defensor del Brexit- sostiene que "la democracia necesita fronteras": los exigentes principios del Estado de Derecho sólo pueden operar con fiabilidad sobre una población culturalmente homogénea, que comparte un vínculo previo de confianza mutua y arraigo histórico.
De hecho, la obra de Renan ¿Qué es una nación? contiene un segundo criterio "mucho menos citado- que complementa y precede al voluntarista del "plebiscito de todos los días": la posesión de un "rico legado de recuerdos". "Tener glorias comunes en el pasado, una voluntad común en el presente; haber hecho grandes cosas juntos, querer hacerlas todavía". La nación como proyecto presupone la nación como herencia. Sólo una nación conocedora de su pasado sabrá proyectarse hacia el futuro.
La insuficiencia del patriotismo constitucional como aliento vital de una nación queda confirmada por el caso español. Pues en las últimas décadas hemos asistido al conflicto entre un nacionalismo vasco-catalán que jugaba sin ambages la carta étnica (inmersión lingüística "la lengua como expresión del Volksgeist es una obsesión del nacionalismo étnico desde Herder y Fichte-, adoctrinamiento histórico, formación del espíritu catalanista) y un constitucionalismo sin atributos que descartaba como "rancia" cualquier exaltación identitaria: debemos ser el país del mundo que menos exhibe su bandera y celebra su fiesta nacional. Y excuso decir quién lleva las de ganar en ese pulso. El chusco nacionalismo étnico está sacando de la pista al exquisito patriotismo constitucional.
En realidad, el éxito de los nacionalismos periféricos en España no es sino una prueba entre muchas de la resiliencia del nacionalismo. Las élites intelectuales y políticas europeas "incluyendo a la clase política del régimen de 1978- apostaron por la superación del nacionalismo: se lo consideraba una ideología rancia, tribal, engendradora de conflictos, amenazadora de las libertades. En España, nadie que apreciase su reputación podía apartarse un milímetro del dogma "no se puede combatir al nacionalismo con otro nacionalismo".
El error de este planteamiento estriba en meter todos los nacionalismos en el mismo saco. Los que dicen que la solución para el nacionalismo vasco-catalán no puede ser el nacionalismo español "poniendo a ambos en el mismo plano- ignoran varias diferencias decisivas entre ellos, incurriendo en lo que Octavio Paz habría llamado "inicua simetría". El nacionalismo vasco-catalán se apoya en la falsificación histórica desvergonzada (la Guerra de Sucesión 1701-14 como guerra de Secesión; el mito de la soberanía vasca hasta 1839, etc.); el nacionalismo español dispone de datos mucho más consistentes para identificar un sujeto histórico dotado de cierta continuidad y autoconciencia (pese a la invasión islámica y la fragmentación medieval) desde, como mínimo, el reino hispano-visigodo. El nacionalismo vasco-catalán es uniformizador: catalaniza o euskalduniza imponiendo lengua, doctrina y (re)visión histórica; el nacionalismo español, en cambio, es compatible con el respeto de la diversidad regional: incluso en el momento de mayor centralismo "el régimen de Franco- se permitió la impresión de miles de libros en catalán y vascuence, y hasta la inmersión escolar en lengua regional (en 1975 había decenas de miles de niños escolarizados en ikastolas). Ojalá hubiera hoy en Cataluña "donde se puede multar a los tenderos por rotular "Ultramarinos Pepe"- la libertad lingüística que hubo en la segunda mitad del franquismo.
Y, quizás lo más importante, el nacionalismo español no cuestiona las fronteras existentes: no conozco a nadie que proponga la anexión del Rosellón. Es un tranquilo nacionalismo de conservación, en paz con la realidad. El nacionalismo vasco-catalán, en cambio, sólo podrá alcanzar sus objetivos mediante la destrucción del Estado español. Y la experiencia histórica demuestra que el despedazamiento de un Estado es traumático: incluso si no se llega a un escenario balcánico de guerra abierta, quedan siempre pendientes contenciosos de reivindicación territorial, minorías atrapadas en campo contrario (los catalanes y vascos no nacionalistas quedarían abandonados a su suerte), etc. El nacionalismo destructor de Estados sólo podría encontrar justificación allí donde se da una situación de clara opresión de un grupo nacional por otro. No es, evidentemente, nuestro caso, ni lo ha sido nunca.
Los que apostaron por la superación de los las patrias no han sabido encontrar nada que las sustituya. El vacío dejado por la autodestrucción del nacionalismo español fue llenado inmediatamente por los nacionalismos periféricos, confirmándose así el horror vacui identitario, incluso en nuestro supuestamente cosmopolita siglo XXI. La cuestión de nuestro tiempo, por tanto, no es ya ¿nacionalismo, sí o no?, sino ¿qué nacionalismo? Es cierto que los nacionalismos causaron muchos problemas en el siglo XX: entre ellos, nada menos que dos guerras mundiales. Puede comprenderse la inquietud de algunos ante el resurgimiento de partidos nacionalistas en toda Europa. ¿Será posible esta vez un nacionalismo constructivo, compatible con el libre comercio y con relaciones internacionales amistosas? La cuestión ocupa a algunos intelectuales del continente. Pero esto debe quedar para otro artículo.
Columnistas
 Ballenas, bacterias y la emergencia de la vida
Ballenas, bacterias y la emergencia de la vida
Una orca nadaba con un tiburón blanco juvenil con una herida visible en aguas de Baja California, México.Credit...Marco Villegas
Por Francisco Javier Garcia AlonsoLeer columna
 El aborto es la mayor causa de muerte con gran diferencia: Llevamos más de 25 millones de abortos este año
El aborto es la mayor causa de muerte con gran diferencia: Llevamos más de 25 millones de abortos este año
Hay cosas que suceden todos los días y, por ello, no son noticia, pero deberían serlo. Hoy se acabará con la vida de unos doscientos mil niños no nacidos, con el beneplácito de gobiernos, parlamentos, médicos e incluso de sus padres. https://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=52974
Por Teodoreto de Samos Leer columna
 Homo Sapiens, Neandertales y Denisovanos
Homo Sapiens, Neandertales y Denisovanos
Los Homo sapiens, Neandertales y Denisovanos son tres grupos humanos que coexistieron en distintos momentos del pasado y que jugaron un papel clave en la evolución de nuestra especie.
Por Francisco Javier Garcia AlonsoLeer columna
 León XIV oficia Misa ad orientem en la capilla de los Carabineros
León XIV oficia Misa ad orientem en la capilla de los Carabineros
El Papa León XIV celebra la misa de spaldas al Pueblo de Dios, rito tridentino
Por Teodoreto de Samos Leer columna
 El primer boomerang no es de Australia sino de Polonia
El primer boomerang no es de Australia sino de Polonia
Comenzamos una serie sobre curiosidades del mundo de la ciencia
Por Francisco Javier Garcia AlonsoLeer columna
 Noticias y comentarios
Noticias y comentarios
Reconoce que ha proclamado y custodiado el Evangelio. León XIV felicita al cardenal Burke por sus 50 años de sacerdocio
Por Teodoreto de Samos Leer columna
 Noticias y comentarios en la Iglesia.
Noticias y comentarios en la Iglesia.
Comenzamos una columna semanal sobre noticias y comentarios sobre la iglesia
Por Teodoreto de Samos Leer columna
 ¿Milei o Vance?
¿Milei o Vance?
Vance es un peso pesado intelectual, un político-filósofo. Entre sus influencias están la doctrina social de la Iglesia, el pensamiento de René Girard y las ideas de teóricos postliberales como Sohrab Ahmari o Patrick Deneen Publicado en el Debate
Por Francisco J Contreras Leer columna
 Algunos problemas en el horizonte de la política verde actual
Algunos problemas en el horizonte de la política verde actual
La subida global de temperaturas y la conveniencia de ir sustituyendo las fuentes de energía tradicionales (gas, petróleo y carbón) por otras más sostenibles es un tema de permanente actualidad tanto en los medios de comunicación como en la política. Frente a la versión aplastantemente mayoritaria del problema y sus soluciones, el ciudadano atento y bien informando acaba descubriendo algunos problemas a los que no se les presta demasiada atención. En este artículo se presentarán algunos de ellos
Por Francisco Javier Garcia AlonsoLeer columna
 El tráfico con inmigrantes y el avance de las nuevas derechas europeas
El tráfico con inmigrantes y el avance de las nuevas derechas europeas
La propuesta que más influyó para atraer el voto de muchos europeos hacia las nuevas derechas es el rechazo a las políticas que facilitan la inmigración incontrolada, pues están convencidos de que aumenta la delincuencia y favorece la islamización de Europa
Por Angel Jiménez LacaveLeer columna